Dios mío ¿por qué me has abandonado? (o cómo sucumbir ante la búsqueda del Absoluto)
José Antonio Lugo*
jalugog@gmail.com

I
HENRIK PONTOPPIDAN ES un escritor danés, una de cuyas obras principales es La tierra prometida. En 1917 ganó el Premio Nobel de Literatura (compartido con Karl Gjellerup). Otro ganador danés del Premio fue Johannes Jensen, autor de Periplo escandinavo. Fueron escritores que ganaron el Premio en medio de las guerras mundiales, donde la neutralidad de Dinamarca le permitió a la Academia Sueca distinguirlos con el galardón sin meterse en problemas. La que debería de haber ganado sin duda es Karen Dinesen, quien firmó como Isak Dinesen o la baronesa Blixen, la autora de África mía, Cuentos de invierno y el espléndido relato El festín de Babette. Pero ésa es otra historia.
La tierra prometida narra la historia de Manuel Hansted, un joven pastor que se siente cada vez más poseído por el aliento y la presencia de Dios. Un día, frente a cientos de personas que iban a escucharlo, Manuel, desde el púlpito, saluda a Dios y espera que él se manifieste en su Alma y le diga lo que debe de decir.
Durante más de un minuto reinó en la sala un silencio de muerte. Era como si un ángel invisible flotase en el recinto. Manuel mismo más parecía un espíritu que una persona viva, según estaba allí arriba, delgado, pálido como un muerto, intensamente iluminado por la luz de dos lámparas del techo que convertían las cavidades de sus ojos y mejillas en las profundas y negras cavidades de una cara muerta. Las largas y enflaquecidas manos estaban cruzadas sobre el pecho; la mirada estaba levantada hacia lo alto.
Nadie respiraba en la sala. Hasta el ministro olvidó un momento su dignidad y con la boca abierta miraba por encima de sus lentes, como si se los hubiese puesto así para poder ver mejor. El mismo Guillermo Pram estaba cual si no supiera qué decir. Y como entonces levantase Manuel los brazos hacia el cielo, diciendo con voz débil y temblorosa: "¿Habla, Señor... tu siervo escucha!" y al mismo tiempo retumbase allá lejos el sordo ruido de un trueno, un escalofrío recorrió de pronto toda la sala.
Manuel seguía de pie con las manos extendidas hacia lo alto y los ojos cerrados; pero ni un sonido asomó a sus blancos labios. Podía verse su cuerpo convertido en un puro temblor; el sudor le corría por la cara. Y de pronto se derrumbó, cubrió la cara con las manos y, sollozando amargamente, exclamó:
–¡Dios mío! ¡Dios mío...! ¿Por qué me has abandonado?
En ese momento se sintió una sensación de alivio. Era como si todos se hubiesen librado de una angustia estranguladora al ver que ante sí tenían, no a un profeta enviado por Dios, sino sencillamente a un loco.[1]
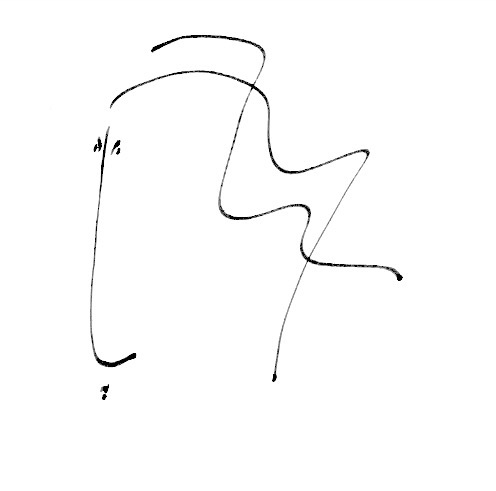
II
Sándor Márai es un gran novelista. Escribió en húngaro. Los escritores en lengua alemana del Imperio Austro-Húngaro: Musil, Roth, Broch, Canetti, nunca dejaron de estar presentes, de un modo u otro, en la cultura literaria occidental. Márai, al escribir en húngaro, con la llegada del comunismo su literatura fue prohibida. Él se exilió a San Francisco, donde se suicidó en 1989, un año antes de la caída del muro de Berlín.
Su novela La extraña narra la historia de Viktor Askenasi, un respetado profesor de lenguas, casado con la mujer ideal. Un día ayuda a una mujer con las bolsas de sus compras, demasiado numerosas. La sigue hasta donde vive. Ella se despide de él en el umbral. Él se sienta en el bar que está al lado y pide una bebida. La espera sin saber si ella pasará de nuevo por allí o cuándo. Ella –luego sabremos que es bailarina y se llama Eliz– aparece. Se ven a los ojos. La mujer le dice “Venez!” y lo lleva a su cuarto. Pasa allí la noche. Su matrimonio se deshace. Se va a vivir con Eliz. Pronto, en la escuela de lenguas le manifiestan la preocupación de sus colegas por su comportamiento, que atenta contra la familia y las buenas costumbres.
Después de varios meses de vivir con la bailarina, se da cuenta de que no encuentra la respuesta a su pregunta, una pregunta que ni siquiera es capaz de formular, pero “la siente”. Se va de viaje. Alquila una habitación en un crucero. Una mujer dice en voz alta, dirigiéndose al camarero pero volteando a ver a Askenasi, que está en “la habitación 42”. Él percibe el guiño, va a su cuarto, se arregla la corbata, entra a la habitación 42 y mata a la mujer. Sale de la habitación y del crucero, renta una especie de pequeña barca y se dirige a una isla desierta. Sabe que tarde o temprano lo van a encontrar.
Dio unos pasos hasta situarse entre dos árboles, apoyado contra un pino esbelto, y contempló el mar largamente, sin moverse. Cuando el día empezó a clarear, estiró los brazos, se agarró a una rama, se alzó y haciendo esfuerzos, a duras penas, como si las palabras le vinieran a la mente una por una, dijo lenta y mecánicamente:
–Dios mío, Dios mío...
La brisa matutina acarició la superficie del mar y dispersó la fría luz como si fuera un pulverizador, y las primeras luces empezaron a expandirse en círculos concéntricos cada vez más amplios. Ya se veía la costa y Askenasi divisó una lancha que se acercaba. “¿Por qué me has abandonado?, preguntó sin mover los labios.[2]

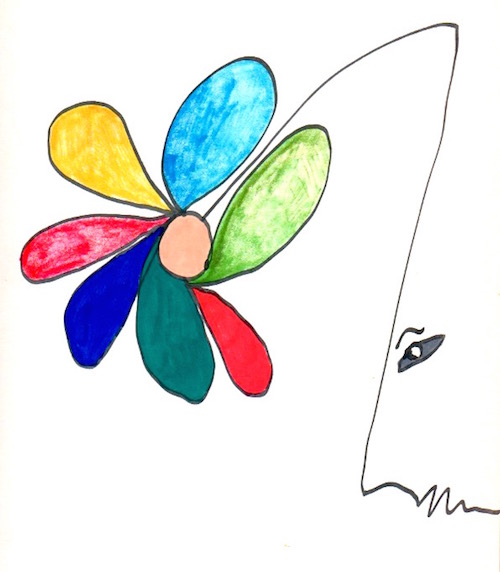
III
Hay consenso en que la mejor obra del Imperio Austro-Húngaro –y quizá, junto con Dr. Faustus, la mejor novela del siglo XX en lengua alemana– es El hombre sin atributos, de Robert Musil. Esta monumental obra retrata, entre otros motivos, la historia de amor entre los hermanos gemelos Ulrich y Agathe, separados cuando niños y que se reencuentran ya adultos para enamorarse mutuamente.
El tercer tomo de la novela nos narra ese “reino milenario”, un espacio de suspenso erótico, a la espera de la gran respuesta a la pregunta, una respuesta que sólo puede darse en la entrega erótica. Musil escribió esa escena, y luego la sacó de la novela, para dejar a los amantes en un espacio estático, casi místico, en una epifanía continua en la que no había preguntas que responder. Escribió entonces en su Diario: “lo absoluto no puede conservarse”. La novela quedó inconclusa, por la apoplejía que en 1942 causó la muerte a su autor. No sabemos si hubiera mantenido esa aparente inmovilidad, profundamente erótica, o si le daría otro giro que no pasara por la posesión, que ya había visto inútil para la búsqueda de sus personajes.
IV
¿Qué tienen en común, en primer término, novelas tan diferentes como La tierra prometida y La extraña? La respuesta es la frase dirigida a Dios: ¿Por qué me has abandonado? Y ¿dónde encaja Musil? Su sentencia "lo absoluto no puede conservarse" nos da la clave del enigma literario y filosófico. Si lo que se busca es el Absoluto, éste puede entreverse, pero no alcanzarse y menos se puede permanecer en él. Si alguien, persona o personaje, pretende el Absoluto, lo que seguirá es la autodestrucción o convertirse en asesino. Porque el Absoluto acaba con quien se atreve a buscarlo e intenta tocarlo. Y si se lo llega a tocar, como en la historia de Ulrich y Agathe, es mejor retroceder y quedar en animación suspendida. Perseguir lo absoluto, en política, es convertirse en un dictador cegado por la utopía; en el amor, es convocar a la destrucción de uno mismo y del otro; en el camino personal, es hacerse el harakiri. Lo mismo hizo, por cierto, literal y metafóricamente, Yukio Mishima con su tetralogía El mar de la fertilidad, que terminó el día de su muerte. La búsqueda de lo absoluto conduce al vacío y el vacío es insoportable. I
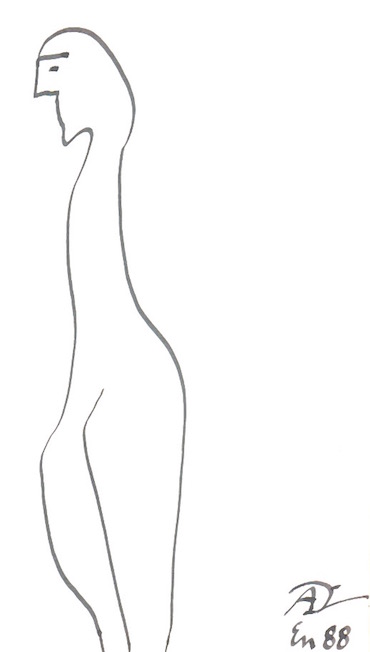
*Licenciado en Letras Modernas (Francesas) y pasante de la maestría en Literatura Comparada por la UNAM. Es autor, entre otros títulos, de: La inocente perversión: mirada y palabra en Juan García Ponce (CONACULTA, 2006); Afroditas, Evas, Lolitas (Ficticia, CONACULTA, 2010), y Manual para talleres literarios: cien consejos sobre el oficio de escribir (El Tapiz del Unicornio, 2016). Es socio fundador y director editorial de El Tapiz del Unicornio.
Inserción en Imágenes: 9 de julio de 2019.
Ilustraciones: viñetas de AD.
Imagen de portal: viñeta de AD.
Temas similares en Archivo de artículos.
[1] Henrik Pontoppidan, La tierra prometida, España, Orbis, 1986, p. 316.
[2] Sándor Márai, La extraña, Barcelona, Salamandra, 2008. p. 150.


