Recuerdo de Eduardo Báez Macías (1931- 2020)
Arnulfo Herrera*
arnulfoh8@yahoo.com.mx

Doctor Eduardo Báez Macías. Foto: Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
EDUARDO BÁEZ ERA EL ÚLTIMO de los investigadores del Instituto que, sin haber pertenecido a las generaciones que lo fundaron y lo consolidaron, parecía uno de ellos en todos los sentidos. No sólo porque aún se vestía con traje y corbata para realizar sus labores cotidianas sino porque asumía con enorme naturalidad que las tareas del gambusino no se reducen a cavar en las paredes de las minas. Ante la monserga diaria de comer en las fondas, recorrer las calles sin los nutrimentos de la siesta, en medio del sol inclemente o la persistencia de las lloviznas citadinas que desatan por doquier malos olores, fatigarse en el transporte público para llegar a las clases, escuchar o pronunciar conferencias, buscar libros viejos en los polvosos estancos del Centro, adoptaba sin quejas la actitud de un estoico nato que, para los hombres comunes, sería en realidad la dolorosa resignación de un condenado a pasar los días lejos de las comodidades de la oficina o del hogar. Eduardo Báez sabía que todas estas actividades forman parte del “empleo” y a menudo deben realizarse con esfuerzos adicionales porque están cargadas de obstáculos añadidos: desde una gripe repentina, un reuma tenaz o una terca gastritis, hasta la amenaza de los depredadores que acechan en la vía pública, pasando por los problemas domésticos para los que casi nunca hay tiempo.
Se puede ser sabio de muchos modos, pero hay una manera sencilla de serlo, sin ruido ni ostentaciones. Le pregunté cómo se había librado de don Ramón, un temible ratero que merodeaba hace treinta años en la Plaza de San Joaquín, armado con un cuchillote oxidado de treinta centímetros y vestido en forma de anciano andrajoso cuya barba le daba un aspecto de venerable ciudadano chilango.
–A mí me costó la cartera con setecientos pesos adentro–. Le dije.
–A mí un par de cervezas y una conversación delicada–. Me dijo el maestro Báez sonriendo. Y es que él conocía perfectamente el Archivo Histórico de los Carmelitas Descalzos en Tacuba porque ahí paleografió con paciencia ejemplar el “Tesoro escondido en el Monte Carmelo”, aquel pintoresco anecdotario histórico de fray Agustín de la Madre de Dios. También ahí completó la documentación para su trabajo sobre los manuscritos del arquitecto fray Andrés de San Miguel (que Toussaint había notificado en un texto de 1945), y ahí reunió los datos para escribir sobre los desiertos carmelitas que ilustró con las fotografías de Pedro Cuevas. Yo andaba en esos lares para recuperar la crónica de las fiestas de canonización de San Juan de la Cruz que celebró la provincia mexicana de San Alberto en 1729 y publicó Bernardo de Hogal al año siguiente. Pero nunca volví a cruzar esas calles a pie y, gracias al auxilio del padre José de Jesús Orozco, llegaba en coche por la calzada Santa Cruz y me abrían el estacionamiento del convento.
.jpg)
Eduardo Báez Macías en la biblioteca de su instituto. Foto: Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
A propósito de este tema, la sabiduría de Eduardo Báez me llevó a un conocimiento más importante que la evasión del peaje en la plazuela de San Joaquín. Frente a los tres manuscritos de la “Noche oscura” que se encuentran en la Biblioteca Nacional de España (el que está encabezado por un hermoso grabado de la ascensión de la Virgen y los que contienen la exposición del agustino Antolínez, arzobispo de Santiago), le confesé a Eduardo que me parecía excesiva la ponderación de ese poema en los autorizados renglones de don Marcelino y, más aún, que los comentarios del propio San Juan de la Cruz en los “Amores de Dios y el alma” resultan más propaganda que descripción de un itinerario místico. Pareció que aceptaba la barbaridad de mis palabras, pero, con la bonachona actitud que solía desplegar cuando se disponía a dar un consejo, puso en evidencia que el salvajismo de mi perspectiva era consecuencia de mi ignorancia:
–La mística carmelitana –dijo–, tiene elementos modernos que heredó de una tradición más rica y compleja: la mística franciscana. Tal vez no sea necesario que te remontes a la Edad Media ni a los autores extranjeros (los alemanes tuvieron gran influjo en la cultura española de la primera mitad del siglo xvi), creo que te bastará con la lectura de la Subida al monte Sión… de fray Bernardino de Laredo. Ya después podrás echarle un ojo a…
Así fue como me hundí en las aguas del misticismo franciscano y conocí el Arte para servir a Dios de fray Alonso de Madrid, la Lucha espiritual y amorosa entre Dios y el alma de fray Juan de los Ángeles, el Tratado de la vanidad del mundo, las Cien meditaciones devotísimas del amor de Dios y el Modo de predicar de fray Diego de Estella, al igual que el acercamiento de San Pedro de Alcántara para acceder a fray Luis de Granada con el Tratado de oración y meditación. Nunca pensé que un hombre de izquierda como Báez, lector de Marx y asociados, antiguo militante de organizaciones clandestinas a las que se mantuvo afiliado hasta bien entrados los ochentas (su enorme discreción en este tema me impidió saber si fue trotskista o espartaquista o simplemente simpatizante), seguramente ateo consecuente, supiera tanto de materias espirituales vinculadas al cristianismo y las conociera en niveles que sólo las manejan con esta soltura los teólogos o los ideólogos de la fe católica. Su dominio de todos estos elementos no se encerraba en las simples explicaciones iconográficas que hacen las delicias de los aficionados al arte virreinal, ni se confinaba en una época o se limitaba a una localidad, Eduardo Báez llevaba el estudio de las obras artísticas o filosóficas hasta el arte universal y hacia toda una interpretación de la cultura en Occidente. Esta afirmación se podrá entender con cabalidad si copio unas palabras de la detallada descripción de la Tabla de Cebes que Báez hizo para una nota de Anales en 1986:
En el grabado de la Tabla hay un detalle gráfico que puede estar relacionado o cuando menos coincidir con la doctrina de la vía pasiva de los místicos. Pasada la tercera muralla, el sendero termina al pie de un collado por el que ya no se puede trepar. Solamente la Continencia y la Constancia que están arriba pueden ayudarlo tendiendo los brazos y halándolo a la peña; de otra manera no podría llegar a la Bienaventuranza. Se parece a la mística en que el alma, por propios actos (vía activa) en vías de perfeccionamiento alcanza un estado del que ya no le es posible pasar, pues solamente por un acto de gracia, dejando que Dios actúe en ella (vía pasiva) le será dable adquirir la suprema sabiduría (ciencia infusa).
Además de los fines morales a los que sirvió la figura del monte, en el siglo XVI llegó a sintetizar toda una doctrina, y no ligera, que fue la mística teología, expuesta primeramente en la Subida al Monte Sión de Bernardino de Laredo y, ya en grado sublime, en Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. En nuestros días, y podríamos decir que, a partir de la Ilustración, el arte se ha desbordado para otros cauces que no son ya el solo camino religioso; y con el arte también, en necesaria concomitancia, los tradicionales sistemas iconográficos. Y, sin embargo, los símbolos de más entidad han subsistido, adecuando su forma hacia nuevas ideas y conceptos; como si el pensar y leer a través de los símbolos estuviera arraigado en la naturaleza misma del hombre. Uno de tales símbolos es la montaña, o el monte, capaz de sugerir altísimas abstracciones, como es la trascendentalidad, en pinturas como La Cruz de la Montaña de Caspar David Friedrich. Otras veces, el símbolo disuelve su formalidad y se diluye en la amplitud de la estructura literaria, por ejemplo, en La Montaña Mágica de Thomas Mann. Hans Castorp, el visitante que procede del país llano, se incorpora paulatinamente al escogido grupo del Berghof que como una humanidad aparte va encontrando en la tara de la Tuberculosis el camino que conduce hasta la más completa comprensión de nuestra realidad viviente.[1]

Eduardo Báez Macías, ca. 2016. Foto: Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
Esta Tabla de Cebes (con magníficas láminas) es un libro inserto en la segunda parte de un volumen de 1701 que está en el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México. Es el apéndice de una primorosa edición de los emblemas de Otto Vænius basados en el poeta latino Horacio y comentados por un autor que no revela nunca su nombre; fueron impresos en Amberes bajo el título de Teatro moral de la vida humana y de toda la filosofía de los antiguos y modernos, por Henrico y Cornelio Verdussen. Desgraciadamente la tecnología de aquellos años en los que el maestro Báez realizó este artículo y las enormes restricciones que imponía la Biblioteca Nacional incluso a sus usuarios más connotados, lo obligaron a quedarse con las imágenes que logró captar Judith Puente; imágenes que, para colmo de males, perdieron más calidad aún en los deficientes procesos de impresión que el exiguo presupuesto universitario nos obligaba a contratar.
Eduardo Báez quiso exponer la riqueza iconográfica de los impresos que se conservan en el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional y tropezó con el mismo problema de las imágenes y los servicios de impresión, aunque dos años después logró componer un libro que bien podría servir de guía para numerosos trabajos de arte, literatura, bibliografía, historia o filosofía, materias todas en las que estaba muy versado y, como el sabio de la Epístola moral que tanto ponderó Toussaint, prefirió “callado pasar entre la gente”.[2]
Pero ni estos trabajos mencionados ni otros tan bellos e impresionantes como la serie gráfica sobre la guerra de Otto Fix que publicó en el número 76 de los Anales (año 2000), ni su monografía sobre los caballos en el arte mexicano, ni la pintura de los eventos militares de México en el siglo XIX, ni sus otras monografías sobre el Hospital de Jesús o el Convento de San Agustín (donde pasó largas temporadas por haber sido durante tantos años la sede de la Biblioteca Nacional), ninguno constituyó el centro de sus trabajos ni ocupó sus esfuerzos de investigador como lo hizo la Academia de San Carlos.
Eduardo Báez fue el último de los investigadores chapado a la antigua. Aun cuando ingresó a Estéticas muchos años después que Víctor Manuel Villegas, Xavier Moyssén, Pedro Rojas, Luis Reyes de la Maza, Manuel González Galván o Gabriel Moedano, por sólo mencionar algunos nombres de aquella generación, merecía ser uno de ellos y haber ingresado varios años antes. Así como también merecía que lo hubieran hecho emérito. Seguramente su conocimiento de que todas estas vicisitudes –la mezquindad entre ellas– forman parte del “empleo”, su resignada modestia nos estará recordando aquel terceto de la Epístola moral que tanto ponderaba don Manuel Toussaint y que Borges repetía a la menor oportunidad:
Quiero, Fabio, seguir a quien me llama,
y callado pasar entre la gente,
que no afecto los nombres ni la fama.
Descanse en paz Eduardo Báez cuya obra no lo dejará pasar “callado entre la gente” y cuya fama, sin afectaciones, quedará en la memoria de los que leímos con admiración sus trabajos. I
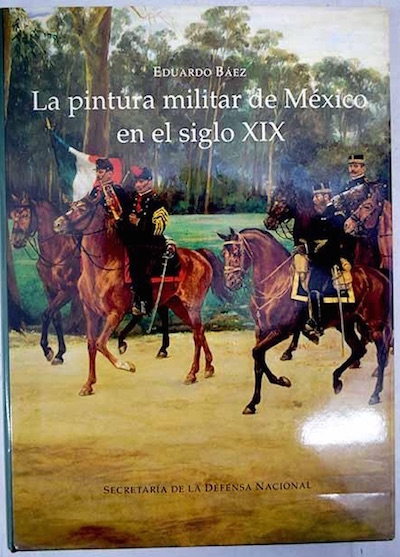
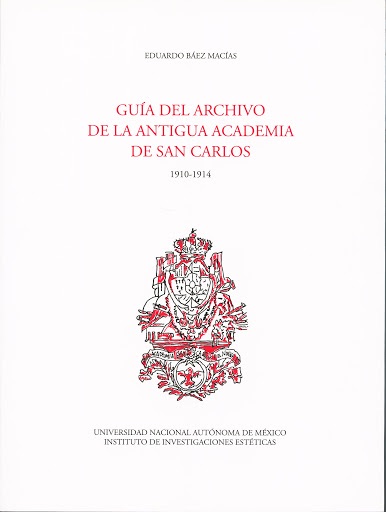
Portadas de dos libros de Eduardo Báez Macías.
*Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
Inserción en Imágenes: 12 de noviembre de 2020.
Imagen de portal: El doctor Eduardo Báez Macías en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas. Foto: Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
Temas similares en Archivo de artículos.
[1] Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. 57. Págs. 169-176.
[2] Libros y grabados en el fondo de origen de la Biblioteca Nacional. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988.


